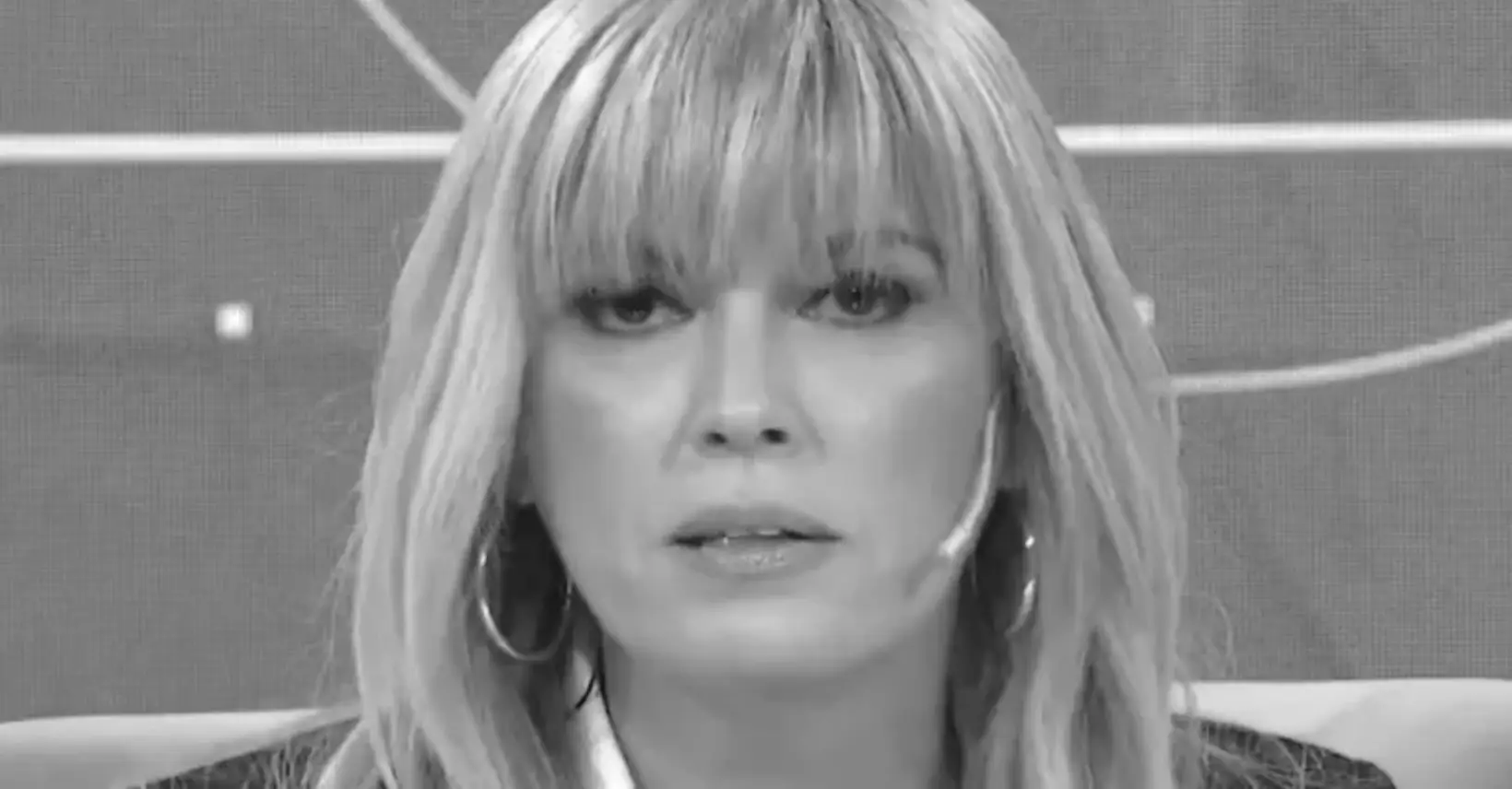EL MORBO NO ES PERIODISMO
Cuando el sufrimiento se convierte en espectáculo, la deshumanización mediática, el vacío y despojo del sentido común, el vaciamiento simbólico, la violencia estructural, la banalización del sufrimiento y la espectacularización de la violencia, la desinformación, la reproducción de estigmas, pasan a ser más importante que la vida, me pregunto: ¿dónde quedo la ética periodística sobre la responsabilidad social respecto a la opinión pública y el impacto que causan en la Argentina actual?…
Si analizo estas definiciones seguidas de acciones podemos dilucidar claramente que estamos siendo gobernados por el fascismo puro. (recordemos a Benito Mussolini, con su régimen fascista en Italia, fue caracterizado por un liderazgo autoritario y totalitario que marcó profundamente la historia del país. Mussolini llegó al poder en 1922, aprovechando la crisis económica y política de la posguerra, prometiendo restaurar el orden y la grandeza de Italia. ¿Te explico como es el fascismo?, nació en Italia como movimiento político de la mano de Benito, y tomó por primera vez el poder en Roma en 1922. El rápido triunfo de Mussolini provocó que el uso del término fascismo se extendiera para referirse a los movimientos totalitarios de extrema derecha. El ejemplo más relevante fue la versión alemana encabezada por Adolf Hitler, el nacionalsocialismo o nazismo. En España, el falangismo, y en cierta medida, la dictadura de Francisco Franco tuvieron rasgos típicos del fascismo.
Por extensión, y a veces de forma poco apropiada, la palabra fascismo se utiliza para referirse a todo tipo de movimientos autoritarios de extrema derecha que han ido surgiendo en el mundo en épocas posteriores.
Totalitarismo. El partido oficial era el único permitido, y las personas debían subordinarse al Estado. El uso de la fuerza y la figura del gran líder fueron fundamentales para ejercer el control de la sociedad.
Antiliberalismo. El liberalismo era considerado una ideología débil, que atentaba contra los ideales de disciplina y obediencia.
Antimarxismo. El fascismo creía que la sociedad debía ser una nación homogénea y creía que las ideas marxistas de la “lucha de clases” atentaban contra su unidad. Las organizaciones socialistas, comunistas y anarquistas fueron perseguidas.
Autoritarismo y militarismo. La sociedad era pensada como una organización militar, en la que la disciplina y el orden eran fundamentales. La policía y las fuerzas militares se encargaban de mantener la obediencia de la sociedad a través de la violencia.
Nacionalismo exacerbado. El concepto de nación era fundamental en los regímenes fascistas. La expansión territorial para engrandecer el Estado nacional era uno de los objetivos principales.
Liderazgo carismático. La figura del jefe (duce en Italia, führer en Alemania, caudillo en España) reunía el poder absoluto sobre el partido, el Estado y la sociedad. El carisma del líder era difundido a través de un sistema de propaganda que alimentaba el culto a la personalidad.
Empleo de la propaganda. El control de los medios de comunicación fue fundamental para prohibir la libertad de expresión y difundir la ideología a través de un importante aparato de propaganda política.
Empleo del terror. Quienes se oponían al régimen totalitario eran amenazados, tomados prisioneros o asesinados.
Racismo. El fascismo discriminaba a la población según el origen étnico o racial de las personas. En Alemania, se sostenía la superioridad de la raza aria por sobre el resto de los habitantes y se llevó a cabo el asesinato sistemático de judíos y gitanos.
¿Alguna duda que en Argentina vivimos un filo-fascismo?
En los últimos tiempos, en la Argentina, se volvió casi cotidiano ver cómo los medios y las redes sociales tratan temas profundamente delicados como la pedofilia, con una liviandad que duele. Sin sensibilidad, sin respeto, sin prudencia; se lanzan nombres al aire, se viralizan acusaciones sin pruebas, se revive el dolor de las víctimas y se señala a posibles culpables como si se hablara de un show. Esta forma de comunicar, lejos de informar, deshumaniza. Y lo más grave es que lo hace en nombre de una supuesta verdad inmediata, que no es más que una construcción mediática al servicio de una agenda más profunda: distraer, dividir, castigar.
Este fenómeno no es nuevo, pero sí se ha vuelto más violento y habitual.
Lo que debería ser tratado con cautela y responsabilidad, se transforma en morbo y espectáculo. En su libro “La sociedad de la transparencia”, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han advierte que vivimos en una cultura donde todo debe ser visible, donde la exposición se vuelve regla y la intimidad ya no se respeta. En ese marco, el dolor se convierte en contenido. Se pierde la empatía.
“Las personas dejan de importar; lo único que importa es el impacto de la noticia”.
Algo similar decía el sociólogo Pierre Bourdieu cuando criticaba la televisión en su libro “Sobre la televisión” (1996): los medios priorizan el rating por encima del compromiso ético con la verdad. Lo que vende es lo que se difunde. Y si eso implica mostrar el rostro de alguien acusado sin pruebas o repetir hasta el hartazgo un hecho traumático sin cuidado alguno por las víctimas, se hace. Porque lo que importa ya no es la realidad, sino: “la versión más efectiva de esa realidad”.
El problema, entonces, no es solo la falta de ética, es también una forma de violencia simbólica como diría el mismo Bourdieu, que pasa desapercibida, pero tiene efectos concretos: daña, estigmatiza, revictimiza y produce miedo. Y lo hace con la complicidad del público, muchas veces sin saber que está siendo manipulado.
Desde el feminismo crítico, autoras como Judith Butler y Rita Segato han alertado sobre estas dinámicas. En “Marcos de guerra”, Butler explica cómo algunas vidas parecen no valer lo mismo que otras. Algunas se lamentan públicamente, otras no. Algunas se lloran; otras, simplemente, se exponen. Y Segato, por su parte, señala cómo los medios crean una “pedagogía de la crueldad” que normaliza la violencia, enseñándonos a mirar el sufrimiento con indiferencia o incluso con deseo de castigo inmediato.
Esto no es casual, ya que Argentina se encuentra atravesada por un ajuste brutal, por el desmantelamiento de políticas públicas y por una creciente fragmentación social, los medios muchas veces funcionan como herramientas de distracción. Como advertía la socióloga Nancy Fraser, el neoliberalismo (aunque discierno respecto a que hoy tengamos un gobierno neoliberal, desde mi conocimiento estamos ante un gobierno fascista, represor, es el autoritarismo total) no solo afecta lo económico; también erosiona la solidaridad, el diálogo y el sentido común, en lugar de unirnos frente a la injusticia, nos empuja a juzgar, a señalar, a dividirnos entre buenos y malos, entre víctimas “legítimas” y culpables “evidentes” (aunque no haya pruebas). “Las redes sociales, lejos de corregir este problema lo agravan”.
Aunque permiten visibilizar muchas causas justas, también se han convertido en terreno fértil para el linchamiento digital, el escrache sin contexto, la cancelación sin reflexión. La sociología feminista nos recuerda que la justicia no puede hacerse sin cuidado, sin procesos, sin escucha. Lo contrario es apenas una reacción impulsiva que puede terminar arruinando vidas.
Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda volver a pensar la comunicación como un acto político, ético y humano. Preguntarnos qué estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo, y a quién estamos afectando con nuestras palabras. Recuperar el valor del silencio cuando no sabemos, del respeto cuando dudamos, y de la empatía cuando el otro sufre.
Porque si el dolor ajeno se convierte en entretenimiento, si el sufrimiento de alguien se usa como combustible para un titular, lo que está en juego no es solo la verdad, es nuestra propia humanidad.
Y… ¿si mañana el nombre que viralizan sin pruebas, el rostro que exponen sin piedad, o la historia que distorsionan por rating… fuera el tuyo o el de alguien que amás, ¿seguirías llamándolo “información”?…
Lo que está en juego hoy en la Argentina no es solo la ética del periodismo o la veracidad de una noticia, se trata de que en nuestra capacidad colectiva podamos seguir siendo humanos frente al dolor ajeno.
La forma en que los medios y las redes tratan temas tan sensibles como la pedofilia, con tanta liviandad y morbo, no solo hiere a las personas directamente involucradas; socava los principios básicos de una sociedad democrática y solidaria.
Destruir la dignidad de alguien sin pruebas, revictimizar sin reparar, exponer sin cuidado, no es informar, es deshumanizar, es convertir el sufrimiento en espectáculo y el juicio en entretenimiento. Frente a eso, la necesidad más urgente es recuperar el sentido común, la sensibilidad, y la prudencia, pero más aún, necesitamos volver a pensar políticamente la comunicación: ¿a quién sirve este discurso? ¿a quién silencia? ¿qué injusticias esconde?
Como sociedad, estamos atravesando una etapa de profunda desorientación y desgaste, en tiempos así, el pensamiento crítico, la ética del cuidado y la voz de quienes luchan por la justicia, como muchas corrientes del feminismo lo hacen son más necesarias que nunca.
“Si permitimos que la crueldad sea normalizada, no solo perdemos la verdad, perdemos el alma misma de la convivencia social”.